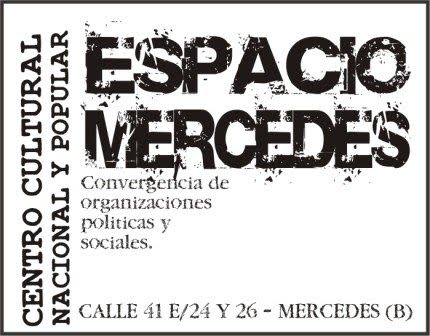Entrevista a Eduardo Jozami, autor de Dilemas del peronismo.
Entrevista a Eduardo Jozami, autor de Dilemas del peronismo.Político y académico, en su último trabajo asegura que el kirchnerismo se encuentra en la encrucijada de optar entre la gobernabilidad y la profundización de su proyecto. Y augura más de un candidato justicialista para las elecciones de 2011.
Ex frepasista. Jozami integró junto a Carlos “Chacho” Álvarez la experiencia del peronismo disidente de los noventa.
“El peronismo, crece o perdura, pero no es exactamente una cáscara vacía, tiene una cultura y una identidad propia, aunque cada vez es más difícil relacionarla con un proyecto político definido. Además, en los últimos años se instaló la idea de que es necesario algún tipo de pertenencia al peronismo para poder gobernar. Y por eso todos se dicen peronistas, el caso más flagrante es el de Francisco de Narváez, que compra la biblioteca de Perón porque tiene mucha plata; entonces, se hace peronista. Es como el gordito que se compra la pelota”.
“El peronismo, crece o perdura, pero no es exactamente una cáscara vacía, tiene una cultura y una identidad propia, aunque cada vez es más difícil relacionarla con un proyecto político definido. Además, en los últimos años se instaló la idea de que es necesario algún tipo de pertenencia al peronismo para poder gobernar. Y por eso todos se dicen peronistas, el caso más flagrante es el de Francisco de Narváez, que compra la biblioteca de Perón porque tiene mucha plata; entonces, se hace peronista. Es como el gordito que se compra la pelota”.
La frase pertenece a Eduardo Jozami, periodista, escritor, docente universitario, ex legislador y autor del reciente libro Dilemas del peronismo. Ideología, historia política y kirchnerismo.
–El principal problema para trabajar el peronismo es la imposibilidad o multiplicidad de definición ¿no?–
La gran ruptura se produjo a partir de Carlos Menem, porque antes, a pesar de los tremendos conflictos que hubo entre el sindicalismo, López Rega, Montoneros, había ciertas cosas reivindicadas por todos. Desde el simbolismo de abrazarse con el almirante Isaac Rojas hasta la adopción de la economía neoliberal, el menemismo produjo un quiebre respecto de la tradición, pero aceptada por el 95 por ciento de la dirigencia justicialista. Eso dio pie a diversas interpretaciones, en parte desacertadas. La más apologética decía: esto es lo que exige hoy la realidad internacional, Juan Perón era un pragmático, gobernó con el nacionalismo en el 45 y ahora Menem, después de la caída del Muro, hace lo que hay que hacer. Para esa versión, el peronismo era la adaptación pasiva de los cambios internacionales. Otra visión fue la del Frepaso, que terminó pensando que como Menem había vaciado el peronismo, y ya no podía salir nada interesante, los rescatables tenían que venir a esta nueva estructura. Pero eso entró en contradicción cuando se produjo la alianza con los radicales. Kirchner mostró que había en el peronismo sectores que seguían pensando en políticas nacionales y populares. Lo que me parece es que el Partido Justicialista en su generalidad dejó de ser una herramienta de transformación.
–¿Cuál es el dilema del peronismo?–
Es que el kirchnerismo, por cuestiones de gobernabilidad, no puede prescindir del partido, no puede apartarse de la tradición nacional, pero después de las elecciones del 28 de junio, demuestra que dentro del PJ difícilmente ese proyecto pueda ser hegemónico.
–Pero esa hegemonía tampoco parece notarse en el electorado peronista que puede votar tanto a Cristina como a De Narváez.–
Es que es una identidad muy presente, pero muy diluida. La gente está más dispuesta a votar a un peronista que a otra cosa, pero la fidelidad se ha relativizado bastante. ¿Por qué la gente de tradición peronista voto a De Narváez?, ¿por qué cree que De Narváez es peronista? Yo creo que no. No vota porque uno es más auténticamente peronista que otro. Las lealtades son efímeras. Hay una cultura peronista donde algunos valores se mantienen y apelan a un contenido simbólico.
–¿Y el dilema del kirchnerismo?–
Su situación es complicada porque se le pide dos cosas que podrían ser contradictorias: por un lado, que defina más claramente el proyecto político para que el kirchnerismo no se diluya; pero, por otro, que Cristina asegure la gobernabilidad hasta 2011. Definir y darle coherencia al proyecto significa más conflicto con el PJ, y la gobernabilidad depende de diputados senadores y gobernadores del PJ, no de Carta Abierta.
–La acusación que se le hace al kirchnerismo de que no son peronistas surge del propio PJ.–
El peronismo vivió una crisis profunda en 1973 con la vuelta de Perón, cuando la izquierda y la derecha se acusaban de no ser peronistas. Pero hoy es necesario romper el peronómetro. Hay peronistas que miran al poder económico y la Iglesia, por ejemplo, y otros que miran hacia políticas sociales y tienen una mayor preocupación por la redistribución del ingreso. Los que acusan a los K de ser montoneros se olvidan de que esa tendencia tiene tanta tradición dentro del peronismo como la otra. ¿Se puede recomponer anulando estas diferencias? Difícil que pueda hacerlo detrás de un único candidato en 2011.
Hernán Brienza ( critica digital)
08.09.2009
08.09.2009